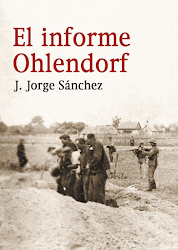Creo que es de sentido común presuponer que cualquier traductor profesional conoce mejor la lengua sobre la que trabaja que yo. Es el motivo principal de mi habitual confianza en las traducciones.
También hay que añadir que, aparte del factor de "distinción de clase" para algunos escritores de oficio poetas y la mayoría de los profesores de nuestra penosa universidad, no creo que todos los textos a nuestro alcance deban ser leídos en la lengua original y menos aún porque sean intraducibles por naturaleza.
Conforme pasan los años, cada vez rechazo más intensamente la hipostización de las lenguas como intraducibles (en mi opinión una pobre lectura del "principio de indeterminación radical de la traducción" de Quine) o depositarias de una categorización del mundo inconmensurable respecto a las demás (versión extrema de la ya de por sí problemática hipótesis Sapir-Whorf), por no hablar de la esencialización del género poético como resistente e impermeable a cualquier traslación de una lengua a otra.
Si la versión ramplona de la argumentación de Quine, el relativismo fanático extraído de Sapir y Whorf y el esencialismo snob de la intraducibilidad de la poesía fueran tan ciertos como se pretende, la humanidad llevaría miles de años haciendo el ridículo más espantoso: no nos entendemos y no sólo vivimos engañados por la ilusión contraria sino que perdemos el tiempo miserablemente produciendo generación tras generación millones de páginas que pretenden ser traducciones de lo intraducible.
Que hay expresiones y palabras intraducibles o difícilmente traducibles o para las que no hay equivalentes exactos entre algunos idiomas parece evidente. Pero también que esa constatación no puede obviar el hecho de que la norma no es la bacanal babélica sino un mundo en el que los seres humanos entendemos bastante bien lo que se nos dice en nuestra propia lengua y en otras que, más o menos, dominemos y que el conocimiento se transmite entre distintos idiomas y distintas generaciones llegando incluso a acumularse. Lo cual, dicho sea de paso, nos evita la penosa tarea de reinventar el teorema de Pitágoras y explica que exista algo así como la enseñanza, que no es poco.